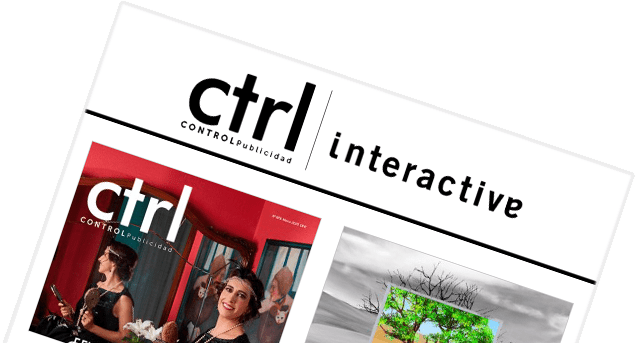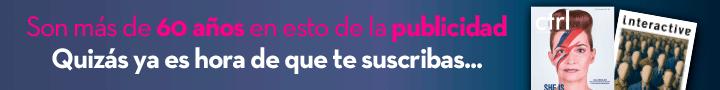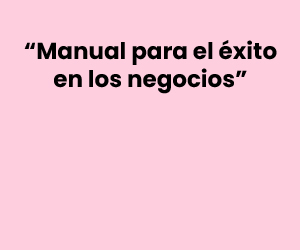Cómo combatir los bulos sobre alimentación

Los bulos o "fake news" en el sector alimentario ya impactan en la reputación, el negocio y, lo que es mucho más grave, la salud pública. Y es que, según un reciente estudio de LLYC y Newtral, tres de cada diez bulos versan sobre alimentación y circulan siete veces más rápido que las noticias veraces.
La desinformación sobre alimentación es hoy una amenaza real para consumidores y empresas. Su impacto desborda la mera percepción: ya no solo erosiona reputaciones y resultados, sino que puede alterar hábitos de compra, incentivar dietas desequilibradas y, en última instancia, poner en riesgo la salud pública. Esta es una de las principales conclusiones del informe “Salud, alimentación y fake news”, elaborado por LLYC en colaboración con Newtral, que documenta cómo determinadas narrativas virales han sido capaces de desencadenar crisis comerciales y regulatorias en España. El estudio pone el foco en quién impulsa estas dinámicas, cómo se propagan y qué pueden hacer empresas, reguladores y medios para anticiparse y responder con eficacia.
“La conversación pública sobre alimentación y salud nunca había estado tan expuesta a la desinformación. Las redes sociales han amplificado la velocidad, el alcance de mensajes emocionales, bulos que confunden al consumidor y erosionan la confianza en la industria. Afrontar este riesgo exige mecanismos de desmentido rápidos y creíbles, una mayor coordinación con los medios de comunicación y campañas educativas que refuercen la evidencia científica”, señala Fernando Moraleda, director de la Oficina Alimentaria de LLYC.
En la presentación del informe ha intervenido el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. “Las noticias falsas, los bulos sobre alimentación están muy presentes en nuestra vida cotidiana, cuál es el contenido nutricional de los productos o cómo se elaboran. Son temas que hay que tratar con el máximo rigor para que los consumidores tomen decisiones responsables. La desinformación es ciertamente un riesgo pero también es una oportunidad si somos capaces de explicar de forma sencilla estas cuestiones que tanto interesan al ciudadano. Lograremos así un efecto positivo”, ha señalado a través de un mensaje de vídeo. En ese sentido, el ministro ha puesto como ejemplo lo que ocurrió con el aceite de oliva virgen extra que pasó de tener mala prensa en los años 70 y 80 del siglo pasado a convertirse hoy en un excelente referente para la salud.
Erosión de la confianza: influencers e IA
El consumidor dispone de más información que nunca, pero de menos certezas. Según la OCU, el 45% de los españoles reconoce dificultades para interpretar el etiquetado nutricional; y apenas el 48% de los europeos confía en que los fabricantes ofrecen información justa y honesta, de acuerdo con el Food Trust Report 2023 de EIT Food. En este contexto, los influencers se han consolidado como prescriptores capaces de competir con las fuentes académicas y las autoridades sanitarias: democratizan el acceso a contenidos, pero también multiplican la propagación de mitos, especialmente entre los públicos más jóvenes. La inteligencia artificial añade una doble dimensión: permite crear bulos más sofisticados, desde deepfakes hasta textos automatizados con apariencia técnica, pero, en su reverso, también habilita soluciones para la detección temprana y la trazabilidad de fuentes cuando se integra en sistemas de monitorización.
La Estrategia Nacional de Alimentación estima que tres de cada diez rumores online están vinculados a la alimentación y que viajan hasta siete veces más rápido que las noticias veraces, una dinámica que explica la facilidad con la que ciertos mensajes emocionales colonizan la conversación pública.
Cinco mitos frecuentes, una misma lógica viral
El documento desmonta algunas de las creencias más extendidas:
- La idea de que la leche es menos saludable que las bebidas vegetales ignora que aporta proteínas de alto valor biológico, calcio biodisponible y vitaminas D y B12, mientras que las alternativas vegetales (salvo la soja fortificada), no son nutricionalmente equivalentes.
- El mantra de que “lo natural” es siempre mejor que lo procesado pasa por alto que la naturalidad no garantiza seguridad (existen, por ejemplo, setas venenosas) y que técnicas de procesado como la pasteurización o la fermentación han salvado millones de vidas; el problema reside en el exceso de ultraprocesados de baja calidad.
- Tampoco es cierto que el azúcar sea un “veneno”: el riesgo proviene del consumo elevado de azúcares libres, no de los azúcares intrínsecos presentes en frutas, verduras o lácteos.
- La afirmación de que la carne es menos saludable que la proteína vegetal simplifica un debate complejo: la carne aporta proteínas completas, hierro hemo y vitamina B12, y su consumo moderado, especialmente en sistemas extensivos y de proximidad, encaja en el patrón de la Dieta Mediterránea.
- Por último, los aditivos autorizados por la EFSA superan estrictos controles de seguridad; el reto, de nuevo, no es su existencia sino el contexto de productos con escaso valor nutricional en el que a veces se concentran.
Tres casos que hundieron mercados
Para comprender la potencia de estas narrativas, el informe radiografía tres episodios emblemáticos. En el caso de las fresas de Marruecos (2024), una alerta sanitaria real derivó en una crisis político-mediática que superó las veinte mil menciones en un solo día y asentó una percepción de desconfianza hacia determinadas importaciones. La polémica del panga (2016-2017), alimentada por reportajes televisivos sobre calidad y métodos de cría, consolidó una reputación negativa que llevó a grandes distribuidoras a retirar el producto de sus lineales. El aceite de palma sufrió una doble crisis (nutricional y medioambiental), que convirtió su rechazo en un gesto ético para muchos consumidores y obligó a multitud de marcas a reformular productos o a certificar su cadena de suministro. En los tres casos, la desinformación no fue anecdótica: condicionó ventas, decisiones de compra y debates regulatorios.
Del ruido a la respuesta: una metodología accionable
LLYC propone una metodología en tres fases para pasar de la reacción táctica a la gestión estratégica. La primera fase es la anticipación, que combina monitorización de conversación con IA y análisis predictivo para detectar señales débiles, narrativas emergentes y nodos de influencia antes de que escalen. La segunda fase, la respuesta, activa mensajes antídoto basados en evidencia, portavocía creíble y coordinación con autoridades y medios para frenar la difusión del bulo en su momento crítico. La tercera y última fase, la recuperación, mide el impacto, impulsa campañas de reconstrucción de confianza y consolida aprendizajes organizativos, de modo que cada incidente mejore la capacidad de la marca y del sector para resistir el siguiente.
Como complemento operativo, el informe sugiere reforzar la claridad y la accesibilidad de la información al consumidor, alinear posiciones entre industria y administraciones para evitar contradicciones públicas y ampliar los programas de alfabetización alimentaria y mediática que permitan distinguir ciencia de pseudociencia.
El informe “Salud, alimentación y fake news” concluye con una idea central: el objetivo no es solo resistir los bulos, sino aprender de ellos. La resiliencia permite soportar una crisis; la antifragilidad convierte esa crisis en una oportunidad para fortalecer la confianza, innovar y liderar el sector.
Noticias Relacionadas
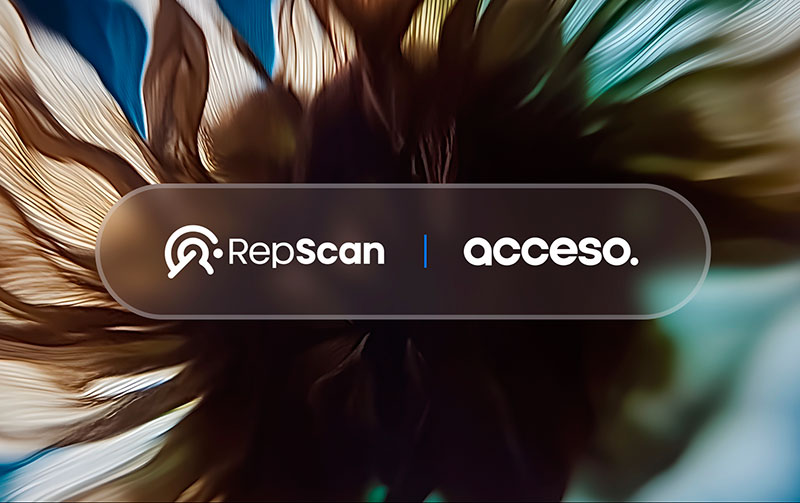
Artículos recientes



RECIBE NUESTRA NEWSLETTER